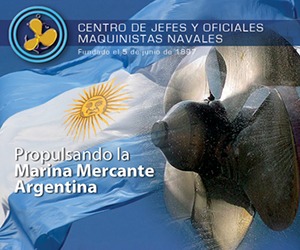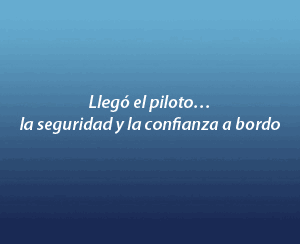Arsénico en las aguas subterráneas de Argentina
La Prefectura Naval Argentina nos acercó un interesante artículo respecto a este tema, en donde se refleja que en algunos países emergentes como el nuestro, las aguas subterráneas contienen contaminantes naturales, como el arsénico, en concentraciones iniciales varios cientos de veces superiores a las máximas admisibles, y por otro lado también se carece de tecnologías de tratamiento que permitan disminuir los tenores a costos razonables.
Hace muchos años que los países desarrollados han instado a reducir severamente los contenidos de elementos tóxicos y nocivos, presentes en el agua destinada al consumo humano en todo el mundo. Ello se debe a que finalmente se ha comprendido que la provisión de agua segura es la mejor política sanitaria en la profilaxis de patologías de origen hídrico, cuyo tratamiento médico a largo plazo resulta efectivamente mucho más costoso, o hasta pueden ser irreversibles.
Sin embargo, esta simple conclusión ha sido muy difícil de hacer cumplir en algunos países emergentes como el nuestro, ya que se ha dado la particularidad de que, por un lado, las aguas subterráneas contienen contaminantes naturales, como el arsénico, en concentraciones iniciales varios cientos de veces superiores a las máximas admisibles, mientras que por otro, se carece de tecnologías de tratamiento que permitan disminuir los tenores a costos razonables, sin contar con la dificultad que implica acceder a métodos de análisis que permitan detectar niveles tan bajos de contaminantes naturales.
Actualmente en nuestro país el límite de arsénico permitido es de 50 mgr/l en aguas de bebida, similar a las normas establecidas por el U.S. Public Health Service, por lo que esa sola exigencia ya compromete seriamente la utilización de los recursos hídricos subterráneos para consumo humano. Si ese límite se reduce al que propone la U.S. Environment Protection Agency, de 10 mg/l, las posibilidades de consumo de agua subterránea serían nulas sin un tratamiento previo.
De modo que en poblaciones rurales, pequeñas localidades urbanas, complejos habitacionales, clubes de campo y establecimientos agropecuarios, donde el único medio de provisión es el agua aportada por las napas subterráneas, debería considerarse la aplicación de técnicas de remoción del arsénico al más bajo costo posible, así como de otros contaminantes que pueden estar presentes en el agua, tales como nitratos, productos orgánicos, sustancias hidrocarburadas o metales pesados.
En Argentina, la mayor parte del agua extraída del subsuelo proviene de sedimentos finos, de origen eólico, productos de la orogenia andina, ricos en vidrio volcánico ( vitroclastos ) y responsables de los elevados contenidos de arsénico, flúor y vanadio entre otros elementos, en las aguas superficiales y subterráneas.
El arsénico en las aguas subterráneas está presente en gran parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, noreste de La Pampa y sectores de Río Negro, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, coincidiendo con el área de distribución de los depósitos eólicos mencionados. Es posible asegurar además que, mientras en el sur del país el período Cuaternario se caracterizó por procesos de glaciación y desglaciación con imposición de ciclos fluviales, en la región central y norte fueron períodos de extrema aridez, en donde los ciclos eólicos tuvieron una mayor expresión.
Las máximas concentraciones de arsénico natural se encuentran en Bell Ville (Córdoba) con 2.800 mg/l, y en San Antonio de los Cobres (Salta), con más de 100 mg/l. En menor medida se encuentran en la cuenca del Río Tercero en Córdoba y norte de la provincia de Santa Fe, aunque en cualquier caso superan la norma de 50 mg/l.
El arsénico tiene la propiedad de ser bioacumulable en el organismo humano, por lo que con el paso del tiempo su ingestión aumenta el contenido en el cuerpo, y las patologías asociadas con su presencia se van haciendo cada vez más graves. Esto provoca una enfermedad ambiental crónica llamada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), cuya etiología está asociada al consumo de aguas contaminadas con sales de arsénico y que es un síndrome tóxico que se adquiere por la ingesta prolongada durante más de quince años, de agua con concentraciones arsenicales superiores a 0,08 mg/l. A su vez, el estado sanitario de la población expuesta tiene una gran importancia, ya que la tolerancia es variable para iguales dosis ingeridas.
La primera comunicación sobre la enfermedad en nuestro país data del año 1913, detectada por el Dr. Mario Goyenechea en habitantes de Bell Ville, provincia de Córdoba. Por ello en el país este cuadro se conoce también como “enfermedad de Bell Ville”. Las patologías producidas por la ingesta de arsénico han sido suficientemente caracterizadas por numerosos trabajos de especialistas, por lo que no se justifica abundar en detalles sobre las enfermedades asociadas. Sin embargo, en Argentina no hay estadísticas reales acerca de los índices de mortalidad por enfermedades de origen hídrico, ya que las patologías asociadas bien pueden tener otro diagnóstico debido a que los decesos no se producen de modo traumático, pero sin duda, las cifras resultantes serían más que alarmantes si se pudiesen establecer con criterio y rigor científico.
En nuestro país hay una amplia franja poblacional susceptible a enfermedades de origen hídrico y, en el caso del arsenicismo, individuos con deficiencias en vitamina C o con algún grado de desnutrición, son blancos favorables, por lo que esta enfermedad constituye una patología de carácter social. El HACRE es una endemia regional generada por un agente del medio natural no controlado por el estado, que debería proteger a la población. Si bien las enfermedades asociadas con este problema se conocen desde hace más de 50 años, nunca se han afectado fondos oficiales nacionales para la adopción de políticas paliativas, aunque se conocen algunos ejemplos de emprendimientos municipales y privados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y estudios en base a datos estadísticos parciales llevados a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
La patología comienza con problemas en la piel que hasta pueden inhabilitar al enfermo. Al principio se evidencia un aumento en la cantidad de agua que posee la piel (hiperhidrosis); después aparece una queratodermia en las zonas más expuestas, como las palmas de las manos y plantas de los pies", lo que se traduce en lastimaduras que en muchas ocasiones impiden que el enfermo pueda trabajar, principalmente si se dedica a actividades manuales, rurales, etc. El mismo HACRE que empieza a manifestarse en la piel, puede derivar en la aparición de tumores cancerígenos, en casos extremos.
Aunque no puede determinarse exactamente por qué ni cómo las manifestaciones son tan diversas entre distintos individuos, puede ser que alguien haya consumido la misma agua durante quince años sin ningún síntoma y después de estar tres años alejado de ese lugar, comienza a evidenciar los problemas. Y también ocurre que en una misma familia se detecten distintas consecuencias ante la misma exposición a agua de la misma calidad. Uno de los principales problemas es que las lesiones se vuelven crónicas, y pueden hacerse tratamientos paliativos, pero si la persona vuelve al mismo lugar nunca puede recuperarse del todo.
La contaminación con arsénico no es necesariamente de origen natural, sino que puede ser provocada por las actividades humanas. Para la Organización Mundial de la Salud, la contaminación de arsénico en agua puede ser generada además mediante procesos industriales y actividades mineras. “Una de cada 100 personas que beben durante un largo período de tiempo, agua con una concentración de arsénico superior a 0,01 mg/l posiblemente muera de cáncer”, advierte la OMS. Se han detectado casos de muerte de familias enteras por envenenamiento, debido a la infiltración hacia los acuíferos de productos arsenicales orgánicos solubilizados, intensamente utilizados como agroquímicos en cultivos de cítricos e ingeridos con agua de pozo, en la zona agrícola del valle del río San Francisco, cercana a San Pedro de Jujuy en la provincia del mismo nombre. En otros casos, las actividades industriales y mineras también se constituyen en focos de contaminación para poblaciones expuestas.
Respecto de los métodos de eliminación, se menciona la mezcla de aguas subterráneas para rebajar los porcentajes contenidos. Estudios realizados sobre los acuíferos Puelche e Hipopuelche en el Gran Buenos Aires, permitieron una reducción del 29,7 % de nitratos y 27,3 % de arsénico, para una mezcla de aguas de 75 % de Puelche y 25 % de Hipopuelche. Este método sería ampliamente aplicable en aquellos lugares donde el Hipopuelche tenga el menor contenido salino posible (del orden de 3.000 ppm). Otro método para la remoción del arsénico es por ósmosis inversa, pero no es aconsejable en zonas áridas o donde el agua sea escasa, debido a la cantidad de líquido de desecho que origina este tratamiento (entre el 20 y 40 % se pierde como residuo).
Lo más aconsejable sería la instalación de pequeñas plantas de tratamiento para reducir el contenido de arsénico mediante coagulación, decantación, filtración y ajuste del pH. En el proceso de coagulación tienen lugar fenómenos de adsorción del arsénico por el coagulante, y los flóculos son posteriormente decantados. Un método con buenos resultados consiste en el empleo de sales solubles de hierro, asociadas con aluminio (sulfato férrico y alumbre) para la eliminación de formas solubles de arsénico: Ión arsenito y arseniato, aprovechando procesos de coprecipitación y efectos de superficie. La precipitación con sulfuros, de naturaleza algo más complicada, es igualmente un método bastante difundido.
Es decir que existen diferentes soluciones para el hidroarsenicismo crónico, pero deben adaptarse al tamaño y las características de cada localidad, así como a las condiciones geográficas del lugar, al estado sanitario de la población y a las concentraciones de contaminantes presentes en las aguas de provisión. Los volúmenes a tratar están en relación directa con la cantidad de habitantes a servir y el agua tratada debería ser destinada sólo para consumo humano, no para riego, baldeo o usos industriales.